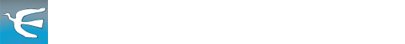Lo que sucedió el 30 de abril de 1945
Aunque existe mucha bibliografía sobre el ascenso del nazismo y su participación en la Segunda Guerra Mundial, pocos textos se detienen en las horas posteriores a la muerte de Adolf Hitler. Cómo se vivió el final en dos ciudades claves: Múnich y Berlín.
Por VOLKER ULLRICH*
Durante las primeras horas del 30 de abril de 1945 llegó al búnker subterráneo situado debajo de la antigua Cancillería del Reich una noticia muy deprimente. Wilhelm Keitel, jefe del Alto Mando de las Fuerzas Armadas (Oberkommando der Wehrmacht; OKW), comunicaba que el avance hacia Berlín del XII Ejército, a las órdenes del general Walter Wenck, había quedado bloqueado junto al lago de Schwielow, al sudoeste de Potsdam. Con ello se desvanecía la última esperanza de poder socorrer a la capital del Reich, rodeada desde el 25 de abril por las tropas soviéticas. Solo en ese momento Adolf Hitler se decidió a hacer realidad la posibilidad con la que había amenazado una y otra vez a lo largo de su aciaga carrera: poner fin a su vida.
Esa misma noche empezó a despedirse de algunos de sus colaboradores, entre otros del personal médico del hospital provisional instalado debajo de la nueva Cancillería del Reich. El doctor Ernst Günther Schenck, que pudo por primera vez observar de cerca a Hitler, senala que tuvo “una sensación de desengaño casi insoportable”. Pues, según dice, el hombre que tenía ante sí no se parecía ni de lejos al Führer lleno de energía de otros tiempos: “Llevaba una guerrera marrón con el emblema nacional bordado en oro y la Cruz de Hierro en la parte izquierda de la pechera, y pantalones largos de color negro, pero el hombre que vestía aquella ropa se hallaba increíblemente abatido y hundido en sí mismo. Bajé la mirada y vi una espalda encorvada en la que sobresalían los omóplatos y sobre la que a duras penas lograba levantarse la cabeza”. Hitler dio la mano a todos y les agradeció los servicios prestados. Pretendía quitarse la vida, les explicó, y los eximió de su juramento. Les instó a que intentaran pasarse a la zona del oeste, donde estaban las unidades británicas y estadounidenses, para evitar caer prisioneros de los rusos.
A las 05.00 la Cancillería del Reich estaba ya siendo bombardeada sin descanso por la artillería soviética. Una hora más tarde Hitler llamó a Wilhelm Mohnke, el comandante en jefe de la Ciudadela, el último anillo defensivo que rodeaba el Barrio Gubernamental, para que viniera a verlo al búnker subterráneo y le informara de cuánto tiempo podría resistir todavía la Cancillería del Reich. A lo sumo uno o dos días, respondió el SS-Brigadeführer Mohnke. Mientras tanto, los rusos habían conquistado la mayor parte del Tiergarten y combatían ya en Postdamer Platz, a solo cuatrocientos metros de distancia de
la Cancillería del Reich. Había que apresurarse. Hacia las 12.00 se presentó el general Helmuth Weidling, al que Hitler había nombrado unos días antes comandante en jefe de la defensa, proveniente del puesto de mando situado en la Bendlerstrasse, para participar en un último análisis de la situación en el búnker del Führer. Weidling planteó una perspectiva todavía más sombría de la presentada antes por Mohnke: con toda probabilidad la batalla de Berlín habría acabado ya a última hora de la tarde del 30 de abril, pues las municiones estaban agotándose y no cabía contar con la llegada de nuevos suministros por vía aérea. Hitler recibió el comunicado en silencio. Aunque seguía rechazando de manera rotunda una capitulación, tras una consulta con el general Hans Krebs, jefe del Estado Mayor General, permitió que, en caso de que se agotaran todas las reservas, los defensores de Berlín intentaran evadirse en pequenos grupos y contactar con las tropas que seguían luchando en el oeste. Cuando regresó a la Bendlerstrasse, Weidling recibió por escrito una última “orden del Führer” en ese sentido.
Al término del análisis de situación, Martin Bormann, el poderoso presidente de la Cancillería del partido y “secretario del Führer”, hizo venir a su despacho al ayudante de campo personal de Hitler, el SS-Sturmbannführer Otto Günsche, y le comunicó que el dictador tenía la intención de quitarse la vida esa misma tarde junto con Eva Braun, con la que acababa de contraer matrimonio. Según dijo, Hitler le había ordenado que los cadáveres fueran incinerados. Con ese fin, Günsche debía procurarse la cantidad necesaria de gasolina. Poco después, el propio Führer hizo prometer a su ayudante de campo que se encargaría de la estricta ejecución de su orden. No quería que se llevaran su cadáver a Moscú y que lo exhibieran allí. Evidentemente pensaba en la suerte que Benito Mussolini había corrido. El 27 de abril el Duce había sido capturado en el lago de Como junto con su amante, Claretta Petacci, por unos partisanos italianos, y un día después había sido fusilado. Los cuerpos de ambos habían sido trasladados a Milán el 29 de abril por la mañana y, a continuación, habían sido colgados boca abajo en una gasolinera del Piazzale Loreto. La noticia del fin del Duce había llegado al búnker a última hora de la tarde del 29 de abril, y debió de afianzar la decisión de Hitler de que no quedase el menor rastro de su cadáver ni del de su esposa.
Günsche llevó a cabo los preparativos para la incineración de inmediato. Llamó por teléfono al chófer de Hitler, Erich Kempka, y le encargó que trajera diez bidones de gasolina y los tuviera preparados junto a la salida de emergencia del búnker que daba al jardín de la Cancillería del Reich. Entre las 13.00 y las 14.00 Hitler tomó su última comida en companía de sus secretarias, Traudl Junge y Gerda Christian, y de su cocinera y dietista, Constanze Manziarly. Como ocurriera durante las semanas anteriores, la conversación giró sobre trivialidades; no se habló en ningún momento acerca del final que los aguardaba de manera inminente: un “convite fúnebre oculto tras una máscara de animada serenidad y aplomo”; así es como Traudl Junge evocaría la escena en sus memorias, escritas en 1947 (aunque no serían publicadas hasta 2002). Eva Braun, companera durante muchos años de Hitler, no asistió a la comida. A comienzos de marzo de 1945 había regresado de Múnich para instalarse definitivamente en Berlín y enseguida había decidido compartir la suerte de Hitler y morir con él. En agradecimiento a su lealtad incondicional, el Führer se había casado con ella en la noche del 28 al 29 de abril. Según hizo saber a la posteridad en su “testamento privado”, dictado previamente, había “decidido tomar por esposa a aquella muchacha que, tras largos años de fiel amistad, había venido por propia voluntad a la ciudad ya casi sitiada, para compartir su destino con el mío”.
Para Hitler había llegado el momento de despedirse de su entorno. A su piloto en jefe, Hans Baur, le dejó como regalo el retrato de Federico el Grande, pintado por Anton Graff, que colgaba sobre su escritorio en el pequeno despacho que tenía en el búnker. “¡Mis generales me han traicionado y me han vendido, mis soldados ya no quieren seguir adelante, y yo ya no puedo más!”. Era consciente, añadía, de que “mañana mismo […] millones de personas me maldecirán”, pero el destino había querido que así fuera. A Heinz Linge, su ayuda de cámara, que había estado a su lado desde hacía diez años, el dictador le recomendó que se uniera a uno de los grupos que debían trasladarse a la zona occidental. Ante la pregunta de Linge que, sorprendido, quiso saber al servicio de quién había, pues, que ponerse ahora, Hitler respondió: “¡Del próximo que venga!”. Hacia las 15.15 se reunieron en el pasillo del búnker los colaboradores más estrechos del dictador: Martin Bormann, Joseph Goebbels (ministro de Propaganda e Información), Walther Hewel (enlace al servicio del Ministerio de Asuntos Exteriores), el general Hans Krebs (jefe del Estado Mayor del Ejército), Wilhelm Burgdorf (ayudante en jefe del OKW), así como las secretarias Junge y Christian y la nutricionista y cocinera Manziarly. Hitler se presentó en companía de su esposa. “Sale muy despacio de su habitación, más encorvado que nunca, entra por la puerta abierta y tiende la mano a todos”, recordaría en sus memorias Traudl Junge. “Siento su diestra cálida en la mía; él me mira, pero no me ve. Parece estar muy lejos. Me dice algo, pero no lo oigo [... ]. Solo cuando se me acerca Eva Braun, se rompe un poco el hechizo. La senora sonríe y me abraza. 'Por favor, intente usted salir de aquí. Quizá pueda usted pasar. Y dé muchos recuerdos de mi parte a Baviera'”.
Inmediatamente después apareció Magda Goebbels y pidió a Günsche permiso para hablar una vez más con Hitler. Según dijo, su marido y ella habían tomado la decisión de suicidarse y de matar también a sus seis hijos. Llevaban ya seis días en el búnker, con el fin de “poner término de la única manera honorable posible a [su] vida nacionalsocialista”, había escrito el 28 de abril en la carta de despedida enviada a su hijo, Harald Quandt, fruto de su primer matrimonio. “No merece la pena vivir el mun
La noticia del fin del Duce afianzó la decisión de Hitler de que no quedase rastro de su cadáver.
do que venga después de Hitler y del nacionalsocialismo y por eso me he traído también aquí a los niños. Son demasiado buenos para la vida que vendrá después de nosotros, y un Dios misericordioso comprenderá que yo misma les dé una solución”. Había jurado “lealtad hasta la muerte” al Führer, seguía diciendo, y el hecho de que su esposo y ella pudieran terminar su vida con él constituía, en su opinión, “un favor del destino, con el que no nos habíamos atrevido a contar nunca”. En aquellos momentos, sin embargo, parece que Magda Goebbels se mostró vacilante en su resolución, pues intentó convencer a Hitler de llevar a cabo un nuevo intento de salir de Berlín. Visiblemente disgustado por ser molestado en el último minuto, Hitler la rechazó. Al cabo de unos diez minutos —poco después de las 15.30—, Linge, el ayuda de cámara, abrió la puerta del despacho de Hitler, echó un vistazo a su interior y comunicó a Bormann: “¡Señor gobernador del Reich, ya ha pasado todo!”. Los dos entraron en la habitación. A su vista se ofreció la siguiente imagen: sentado en el sofá, a la izquierda —desde la perspectiva del espectador—, estaba Hitler, con la cabeza ligeramente inclinada hacia delante. En la sien derecha mostraba una herida de bala del tamaño de una moneda de diez céntimos, de la que caía un poco de sangre hasta la mejilla. En la pared y sobre el sofá había salpicaduras de sangre. En el suelo se había formado un charco de sangre del tamaño de un plato. El brazo derecho colgaba inerte y, debajo de él, yacía la pistola, junto al pie derecho de Hitler. Sentada también en el sofá, a la derecha, se hallaba Eva Braun, con las piernas levantadas. El olor a almendras amargas que emanaba del cadáver indicaba que se había envenenado con una pastilla de cianuro.
El ayudante de campo Günsche entró en la sala de crisis y dijo en voz alta a los que estaban allí esperando: “¡El Führer ha fallecido!”. Goebbels, Krebs, Burgdorf, Artur Axmann (jefe de las Juventudes Hitlerianas) y Johann Rattenhuber (el jefe del Servicio de Seguridad del Reich, el SS-Gruppenführer) se reunieron en la antecámara del despacho de Hitler. En ese momento llegó Linge, seguido de dos hombres de la SS, que sacaron el cadáver del dictador. El cuerpo iba envuelto en una manta, por fuera de la cual solo se veían las piernas, en concreto las perneras del pantalón negro, los calcetines, igualmente negros, y los botines. El grupo subió las escaleras, los cadáveres de Hitler y de su esposa fueron conducidos al jardín de la Cancillería del Reich y depositados en el suelo a unos tres o cuatro metros de distancia de la salida del búnker. Bormann se adelantó de nuevo, retiró la manta que cubría el rostro de Hitler y se quedó mirándolo en silencio durante un momento. Mientras tanto seguía cayendo una verdadera granizada de bombas sobre la Cancillería del Reich. Cuando se produjo una pausa en el ataque de la artillería Günsche, Kempka y Linge salieron de forma precipitada del refugio y vertieron sobre los cadáveres el contenido de los bidones de gasolina que tenían preparados. Al principio no lograron que la gasolina ardiera, pues las cerillas se apagaban una y otra vez debido al fuerte viento desatado por los incendios. Finalmente, Linge hizo una especie de antorcha retorciendo un trozo de papel y lo arrojó sobre los cadáveres. Al momento se levantó una luminosa llamarada. Los individuos reunidos junto a la salida del búnker levantaron una vez más el brazo haciendo el saludo hitleriano y volvieron a meterse deprisa en el refugio. Los restos mortales de Adolf y Eva Hitler fueron enterrados al anochecer del 30 de abril en una fosa excavada en el jardín de la Cancillería del Reich por dos hombres de la SS pertenecientes a la guardia de corps de Hitler siguiendo órdenes de Günsche.
Al mismo tiempo que Hitler tomaba las últimas disposiciones para su suicidio, las tropas soviéticas iniciaban el asalto del Reichstag. El imponente edificio neobarroco de la Königsplatz, que el arquitecto Paul Wallot, natural de Frankfurt, había construido entre 1884 y 1894, representaba el verdadero símbolo de la odiada dictadura de Hitler para los mandos militares rusos. Para ellos, eran los nacionalsocialistas los que el 27 de febrero de 1933 habían provocado el incendio del Reichstag, suceso que no solo había servido de pretexto para la brutal persecución de los comunistas en toda Alemania, sino que también había servido de apoyo para el establecimiento del régimen de terror nacionalsocialista mediante el decreto de incendio del Reichstag. Se explica así que fuera el Reichstag la construcción escogida como objetivo más importante en la lucha final por la conquista de Berlín, y no la Cancillería del Reich, situada a pocos cientos de metros de distancia, donde se encontraba el búnker del Führer, la última guarida de Hitler. Hasta el 1 de mayo, día internacional de la lucha de la clase obrera, el gran edificio construido por Wallot no sería conquistado.
Ya el 29 de abril las tropas de asalto rusas habían logrado liberar el Moltkebrücke y cruzar el Spree y habían ocupado el Ministerio del Interior del Reich, situado en las inmediaciones. A primera hora de la mañana del 30 de abril dio comienzo el asalto al Reichstag. Sin embargo, su conquista se reveló mucho más difícil de lo que se había pensado, pues el edificio había sido convertido en una verdadera fortaleza por sus defensores, una fuerza reunida de forma heterogénea a base de unidades de la Wehrmacht y de la SS, a las que se anadieron varios cientos de soldados de infantería de marina llegados en avión. Los alemanes habían tapiado todas las puertas y ventanas reduciéndolas a simples aspilleras y habían minado todo el recinto. Los nidos de ametralladoras y los fosos llenos de agua constituían un obstáculo difícil de superar. El primer asalto quedó empantanado debido a la fuerte respuesta de la artillería alemana. Los rusos trajeron en apoyo de sus soldados de a pie más canones de asalto y tanques que llegaron a la Königsplatz cruzando el Moltkebrücke. No obstante, los dos nuevos ataques emprendidos por la manana y a primera hora de la tarde fracasaron en medio de un elevado número de bajas. Por eso los mandos soviéticos decidieron aguardar a que empezara a oscurecer para lanzar el último asalto, que dio comienzo a las 18.00. Y, en efecto, esta vez la suerte
Fue el Reichstag la La inmoralidad de los construcción escogida gobernantes difunde un como ejemplo objetivo que en luego la reprimen lucha final con por 80 lacar. conquista de Berlín.
sonrió a los soldados soviéticos, que lograron avanzar hasta las escaleras del Reichstag y abrirse paso hasta la puerta de entrada. En el propio interior del edificio dio comienzo una sangrienta lucha cuerpo a cuerpo. Mientras que los soldados del Ejército Rojo intentaban subir por la escalinata valiéndose de metralletas y de granadas de mano, los defensores se retiraron a los pisos inferiores y a los refugios. Hacia las 22.40 un grupo de soldados soviéticos, capitaneados por Mijaíl Petróvich Minin, logró subir al tejado del edificio. Llevaban consigo un trapo rojo, pero no un asta de la que colgar su estandarte. Por lo que agarraron una tubería que encontraron por allí, ataron a ella el trapo y clavaron aquella bandera improvisada en una escultura de mujer medio destruida. Eso, sin embargo, no significaba que la lucha por la conquista del Reichstag hubiera terminado. Los alemanes siguieron oponiendo una feroz resistencia. Las últimas unidades no se rindieron hasta el 2 de mayo por la tarde.
Así pues, los combates seguían cuando el fotógrafo soviético Yevgeni Jaldéi entró en el edificio el 2 de mayo por la mañana y arregló con su cámara una escena que, en realidad, había tenido lugar treinta horas antes: dos soldados del Ejército Rojo eran supuestamente los primeros en izar la bandera roja con la hoz y el martillo en el tejado del Reichstag. La famosa fotografía se convirtió en un ícono que simbolizaba como ningún otro la victoria del ejército soviético sobre la Alemania de Hitler. Otro detalle relacionado con la historia de esta fotografía es el hecho de que unos meses más tarde Jaldéi tuviera que retocarla y eliminar un segundo reloj de pulsera en la muneca derecha del soldado que sujetaba el asta de la bandera. Con ello se pretendía que ni siquiera pudiera suscitarse la sospecha de que se trataba de un objeto robado, pues los relojes eran un botín muy codiciado por los conquistadores soviéticos. Durante los días siguientes el Reichstag se convirtió en “meta de una verdadera peregrinación”. La marea de visitantes no cesaba. Muchos soldados del Ejército Rojo escribían letreros en las paredes o grababan mensajes en los muros en ruinas del edificio, con los que pretendían expresar su sensación de triunfo. Los grafitis en alfabeto cirílico pueden verse aún hoy “in situ”. “Por la noche vemos algunos coches estadounidenses. Establecen puestos de guardia en las calles. Todo ha transcurrido de forma sorprendentemente pacífica”. Estas son las palabras anotadas en su agenda de bolsillo el 30 de abril de 1945 por Marianne Feuersenger, secretaria del departamento de Historia de la Guerra del Alto Mando de la Wehrmacht. El hecho de que la ocupación de Múnich por los estadounidenses tuviera lugar al mismo tiempo que Adolf Hitler y su esposa se quitaban la vida en Berlín tuvo una gran fuerza simbólica, pues aquel anónimo cabo de la Primera Guerra Mundial había iniciado en 1919 su carrera política en la capital de Baviera. Allí, en el caldeado ambiente de la contrarrevolución tras el episodio de la República Soviética de Baviera, el incipiente demagogo había encontrado una caja de resonancia ideal para sus actividades de desenfrenada agitación. Y allí había florecido deprisa a comienzos de los años veinte el movimiento nacionalsocialista, tolerado benévolamente por la policía y la justicia bávaras. El que luego se convertiría en Führer y canciller del Reich había demostrado a la ciudad su continuo agradecimiento cuando, en agosto de 1935, había concedido a Múnich el título honorífico de “capital del Movimiento”. Cuando hicieron su entrada en la ciudad, los soldados estadounidenses presentaron como si fuera una especie de trofeo por su victoria una señal indicadora de población que anunciaba “Múnich. Capital del Movimiento” y que antes habían utilizado como diana. La imagen no tardaría en adquirir el mismo valor iconográfico que la foto de Yevgeni Jaldéi con los soldados del Ejército Rojo izando la bandera soviética en el tejado del Reichstag de Berlín. Durante los últimos días del mes de abril de 1945, cuando los estadounidenses ya habían conquistado Núremberg, la ciudad de los congresos del partido, y se encontraban ya avanzando rápidamente hacia la capital bávara, los bombarderos estadounidenses habían lanzado gran número de octavillas en las que se invitaba a los “hombres y mujeres de Múnich” a no ofrecer resistencia de ningún tipo a las tropas que se encontraban ya muy cerca: “En vuestro interés, en interés de toda la población, debéis ayudar a la razón a alcanzar la victoria. Por ello, ¡arrebatad el control de las manos a los fanáticos! ¡Armaos de valor y disponeos a actuar!”. Sin embargo, el Gauleiter Paul Giesler, nacionalsocialista fanático, y sus secuaces no pensaban ni por asomo en entregar Múnich sin luchar. Siguiendo las instrucciones de Hitler tenían la intención de defender el mayor tiempo posible la ciudad, que en aquellos momentos no era ya más que un montón de escombros. Giesler ordenó volar los puentes más importantes que cruzaban el Isar, en una de las órdenes de destrucción más absurdas dictadas en el último momento, que por fortuna fue saboteada con éxito por un oficial del batallón de zapadores encargado de llevar a cabo dicha misión. En cualquier caso, en Múnich y en sus alrededores había varios grupos de opositores a Hitler que, en el curso del mes de abril de 1945, se habían unido en la Operación Libertad de Baviera (Freiheitsaktion Bayern, FAB por sus siglas en alemán) y que estaban ya decididos a actuar. Estaban formados en su mayoría por hombres de mentalidad conservadora y tendencia nacionalista bávara. Su objetivo fundamental era detener a los altos funcionarios nazis y entregar Múnich sin luchar a los estadounidenses. La noche del 27 al 28 de abril transmitieron la señal de rebelarse a unos oficiales al mando del capitán Rupprecht Gerngross, jefe de la companía de intérpretes del Wehrkreis VII. La operación llevaba el nombre en clave de “Caza del Faisán”, en referencia a los “faisanes dorados”, como eran llamados los odiados jerarcas nazis, con sus uniformes de galones dorados. Los insurrectos lograron al primer intento asaltar el ayuntamiento de Múnich y ocupar dos emisoras de radio, la emisora de la Wehrmacht, en Freimann, y la gran estación de radiodifusión de Ismaning.
Los estadounidenses La inmoralidad de los invitaban a “hombres gobernantes difunde y un mujeres ejemplo dequeMú ni ch” luego a reprimen no ofrecer con resistencia 80 car. de ningún tipo.
Los radioyentes del área metropolitana de Múnich no podían dar crédito a sus oídos, cuando a primera hora de la manana del 28 de abril escucharon la noticia de que una tal Operación Libertad de Baviera había “logrado derrocar la violencia gubernamental”. Los insurrectos publicaron un programa de diez puntos en el que prometían la“erradicación del régimen sanguinario del nacional socialismo ”, que había“conculcado las leyes del amoral y de la ética de tal modo […] que todo alemán decente debe apartarse de él con asco”. Además, exigían la supresión del militarismo, la reinstauración del Estado de derecho y de la dignidad del ser humano, así como la creación de un “Estado social moderno”, en el que “cada uno ocupe el lugar […] que le corresponda en función de sus capacidades”. Sin embargo, Gerngross y sus companeros de lucha habían valorado erróneamente la situación. Los muniqueses no se adhirieron al llamamiento a la sublevación, sino que prefirieron mantenerse a la espera. El gobernador (Reichsstatthalter) de Baviera, Franz von Epp, que ostentaba el título de caballero, se opuso a los deseos de los insurrectos, que pretendían que, junto con ellos, emprendiera unas negociaciones de capitulación y constituyera un Gobierno de transición. Pero sobre todo fracasó el intento de detener el Gauleiter Giesler. Tras una breve fase de confusión, las autoridades empezaron a tomar medidas en contra. El 28 de abril por la mañana, en una octavilla dirigida “A la población del Gau Múnich-Alta Baviera”, Giesler hizo saber: “Todos los cargos de Múnich están firmemente en nuestras manos. Apoyamos a nuestro Führer Adolf Hitler. […] Gerngross no se librará del castigo que se merece. La pesadilla no tardará en desaparecer”. De hecho, la insurrección fue sofocada al cabo de pocas horas. Gerngross logró escapar, pero varios companeros suyos fueron fusilados en el patio del Ministerio Central, entre los que destacó Günther Caracciola- Dellbrück, oficial de enlace de la Wehrmacht y hombre de confianza del caballero Von Epp.(...)
Antes de que los soldados estadounidenses entraran en la capital bávara la manana del 30 de abril, el Gauleiter Giesler se había escapado a Berchtesgaden, donde unos días más tarde se pegaría un tiro. La entrada de los estadounidenses se produjo casi sin luchar. Solo opusieron resistencia de manera aislada algunas unidades de la SS y del Volkssturm. Poco después de las 16.00 el sustituto del alcalde de Múnich, Karl Fiedler, que mientras tanto se había tomado las de Villadiego, entregó el ayuntamiento a un comandante del VII Ejército estadounidense. “Las fuerzas expedicionarias aliadas en su totalidad felicitan al VII Ejército por la toma de Múnich, cuna de la bestia nazi”, escribió el general Dwight D.Eisenhower en su orden del día. Muchos muniqueses se situaron en las aceras y dispensaron a los soldados estadounidenses una amistosa acogida. “Este desfile de entrada en la ciudad es la cosa más extraña que he vivido hasta ahora [...]”, escribía indignada en su diario una joven nacionalsocialista de Múnich, Wolfhilde von König, de diecinueve años. “Apenas hicieron su aparición en nuestra calle los primeros estadounidenses, cuando en algunas casas empezaron a izarse banderas blancas. Mucha gente saludaba agitando el pañuelo. Yo me habría esperado de los muniqueses un poco más de dignidad”. Ernst Langendorf, periodista alemán emigrado, que prestaba servicio como sargento en una compañía de propaganda del ejército estadounidense, recordaba que, tras la llegada de los soldados al centro de la ciudad, cientos de personas llenaron deprisa Marienplatz: “Observaban con interés nuestros vehículos, otros tocaban la tela de nuestros uniformes y elogiaban su calidad, las chicas se echaban a nuestros brazos y la prohibición de confraternizar fue pasada totalmente por alto. Reinaba un ambiente muy alegre. Por doquier oía decir: 'Ya se ha acabado', 'Ahora ya podemos otra vez dormir tranquilos', 'Ya no vendrán más aviones'”.
Reinaba un ambiente muy alegre. Se oía decir: La inmoralidad“Ya se ha acabado ”, de los gobernantes“Ya no vendrán difunde un ejemplo más aviones ”. que luego reprimen con 80 car.
CLASES MAGISTRALES
es-ar
2023-05-25T07:00:00.0000000Z
2023-05-25T07:00:00.0000000Z
https://kioscoperfil.pressreader.com/article/282192245359207
Editorial Perfil