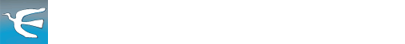El tiempo se está agotando
* PERIODISTA y analista político, ex director de “The Buenos Aires Herald”.
Los kirchneristas y los demás peronistas que, sin quererlos ni compartir sus ideas, son reacios a distanciarse de su gestión, temen que el estallido ocurra cuando aún estén en el poder. Por James Neilson.
Cuando se ofreció para encargarse de la ruinosa economía nacional, Sergio Massa habrá pensado que incluso una gestión mediocre serviría para que figurara como el hombre fuerte de un gobierno que es patológicamente débil, mientras que un fracaso no lo perjudicaría demasiado ya que casi todos entenderían que al país le aguardaba otro de sus desastres periódicos y que, con suerte, lo felicitarían por haber tenido el coraje necesario para intentar evitarlo. Con todo, si bien le habrá resultado muy grato entender que su mera presencia en el ministerio bastaba para generar la ilusión de que por fin el Gobierno de los Fernández sería capaz de restaurar cierta estabilidad, están multiplicándose las señales de que la tregua así posibilitada se ha acercado a su fin. Sin dinero en las arcas nacionales, día tras día las perspectivas ante la economía se hacen más sombrías.
En efecto, después de algunos meses de tranquilidad relativa atribuible a la consciencia de que Massa, a diferencia de Martín Guzmán, no era un peso mosca político sino un personaje con cierta influencia en los círculos de poder, los mercados se han puesto a agitarse nuevamente. De más está decir que el director técnico del equipo de Massa, Gabriel Rubinstein, no ayudó al advertir que una devaluación torpe provocaría un Rodrigazo; fue su forma de decir que cualquier intento de salir del laberinto cambiario improvisado por los kirchneristas, con un dólar diferente para cada actividad, tendría un impacto devastador.
A juicio del más pragmático de los funcionarios gubernamentales, pues, hay que continuar esquivando la realidad con miras a postergar lo inevitable hasta que el Gobierno esté en manos de otros que, después de una luna de miel que a lo sumo dure un par de minutos, tendrán que pagar los abultados costos políticos que acarrearía un intento, por tímido que fuera, por disciplinar las variables alocadas de una economía que está girando fuera de control.
Desde hace años, los economistas ortodoxos locales, acompañados por aquellos especialistas del exterior que se interesan en las vicisitudes rocambolescas de un país ensimismado que se resiste a tomar en cuenta la experiencia ajena, nos están advirtiendo que, tarde o temprano, pueda producirse un choque destructivo parecido al vislumbrado por Rubinstein.
El panorama se ha tornado tan oscuro últimamente que muchos creen que el colapso previsto podría suceder muy pronto. Acaso lo único que se preguntan es si será antes de las elecciones previstas para el año que viene o después. Los kirchneristas y los demás peronistas que, sin quererlos ni compartir sus ideas, son reacios a distanciarse de su gestión, temen que el estallido ocurra cuando aún estén en el poder, mientras que los líderes de las distintas facciones de Juntos por el Cambio tienen motivos para esperar que sea así puesto que, caso contrario, ellos mismos tendrán que asumir la responsabilidad tanto por los daños que ocasione como por intentar manejar una situación límite sin archivar hasta nuevo aviso las reformas profundas que dicen tener en mente.
Cuando de la economía se trata, la actitud mayoritaria es resueltamente esquizofrénica. Con la excepción de los beneficiados por el corporativismo venal que, de una manera u otra, ha persistido desde la época colonial, todos saben que, a menos que haya cambios drásticos, la Argentina tal y como la conocemos dejará de ser viable, pero virtualmente nadie está dispuesto a permitirse ser sacrificado en aras del bien común. Así, pues, quienes aspiran a formar un gobierno se sienten obligados a prometer una especie de revolución indolora en la que todos, salvo algunos personajes a quienes les ha tocado desempeñar el papel nada deseable de los malos emblemáticos de la gran película nacional, enseguida se encuentren entre los ganadores.
Es una fantasía, claro está, pero es una que, en el mundo democrático, todos los políticos se ven constreñidos a fingir respetar. Pueden hablar con elocuencia vibrante de sudor y lágrimas -pero no de sangre-, a sabiendas de que no habrá misericordia para aquellos que se animen a tomar en serio la retórica propia en tal sentido.
No sólo aquí sino también en otras lat itudes, muchos afirman despreciar a los políticos por su propensión a mentir a la gente antes de las elecciones, para después, si tienen que da r ex plicaciones, afirmarse víctimas de una trampa tendida por rivales que les proporcionaron información falsa. Sea como fuere, el sentir mayoritario es que aun cuando los profesionales de la política no sean ladrones proclives a enriquecerse por medios ilícitos, suelen ser sujetos deshonestos porque les parece natural formular promesas que nunca podrían cumplir. Si bien están en lo cierto quienes piensan así, el asunto es más complicado de lo que dan a entender, ya que escasean los crédulos que creen a pie juntillas en las declaraciones públicas de los candidatos a cargos políticos. Antes de votar, toman en cuenta sus antecedentes, la imagen de la facción en que militan y procuran medir la intensidad de su compromiso con el grupo social al que uno pertenece.
Si bien la trayectoria de Alberto Fernández hace pensar que se equivocan quienes insisten, con Aristóteles, en que el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, los políticos saben que, si dicen algo que podría considerarse controvertido, sus adversarios no vacilarán en aprovecharlo, razón por lo que les conviene limitarse a las banalidades simpáticas de siempre. Con un toque de humor, en una oportunidad Cristina aseveró que “hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí”, lo que brindó a quienes la desprecian evidencia de que soñaba con instalar una dictadura; algo similar le sucedió a Mauricio Macri cuando aludió a “la raza superior” teutona, como a veces hacen de manera sarcástica muchos europeos, entre ellos los alemanes, lo que permitió a quienes lo odian tratarlo como si fuera un neonazi confeso. Es ridículo pero, mal que nos pese, en todas partes la conversación política es así, ya que por razones comprensibles los responsables de gobernar o legislar prefieren no sentirse obligados a decirnos cómo se proponen resolver los dilemas sumamente
difíciles que deben enfrentar.
La resistencia a definirse del grueso de la clase política es comprensible; el país ha entrado en una etapa que amenaza con ser convulsiva y que podría significar el fin de muchas carreras. Vapuleado por un huracán inflacionario, sin dinero ni crédito para conseguir insumos esenciales, el ya débil sector industrial está en graves problemas, mientras que el campo se ha visto perjudicado por una sequía similar a la sufrida cuando Macri estaba en el poder. Sin fondos para repartir, el Gobierno no tiene más opción que la de intentar reducir sigilosamente el desmedido gasto social, lo que, como es natural, está enojando sobremanera a las organizaciones piqueteras que se crearon para sacar provecho de la generosidad interesada oficial.
Los piqueteros están en condiciones de provocar un sinfín de desmanes callejeros y ocupar por tiempo indeterminado zonas centrales de la Capital Federal, pero por espectacular que sea “el quilombo” que logren hacer, no podrán ganar la guerra que están resueltos a librar, ya que el enemigo a batir no es la supuesta mezquindad de personas como las ministras de Trabajo Kelly Olmos y de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, sino la falta de recursos genuinos. Aunque el Gobierno se ha propuesto tratar de calmar las aguas con nuevas ediciones del “plan platita” que aplicó antes de las elecciones legislativas, al obrar así estimulará todavía más la inflación y de tal modo empobrecerá más a todos. No sorprende, pues, que se aluda con frecuencia creciente al peligro de que haya una explosión hiperinflacionaria en los meses próximos, lo que, según algunos, sería suficiente como para noquear a un gobierno ya tambaleante.
Desde el punto de vista kirchnerista, tirar la toalla prematuramente no carecería de sentido. A esta altura, los más realistas entenderán que, incluso si lograran rodear a Massa o su sucesor de los mejores economistas del planeta, es tan profunda la desconfianza que no les será dado frenar el deterioro de la economía y por lo tanto el de la situación social, lo que los expondría al riesgo de protagonizar una debacle electoral llamativamente peor que la del año pasado.
Para los kirchneristas y los peronistas que por sus propios motivos han colaborado con ellos, la prioridad ha de ser persuadir a la gente de que no es culpa suya que la Argentina esté hundiéndose. Se trata de un desafío que a primera vista es idéntico al enfrentado por casi todos los gobiernos democráticos del mundo que coinciden en atribuir la reaparición de la inflación luego de décadas de estabilidad monetaria a la pandemia de Covid seguida por una crisis energética desatada por el imperialismo ruso, pero aquí tales excusas parecen menos verosímiles ya que se ha instalado la convicción nada arbitraria de que el desastre económico es la culminación de décadas de insensatez populista. Aunque hay señales de que algunos kirchneristas han llegado a la conclusión de que les convendría hacer las paces con el mundo existente y asumir una postura que sea menos excéntrica que la habitual, no pueden sino entender que es demasiado tarde. Desgraciadamente para ellos, los dados están echados.
SUMARIO
es-ar
2022-12-03T08:00:00.0000000Z
2022-12-03T08:00:00.0000000Z
https://kioscoperfil.pressreader.com/article/281535115014345
Editorial Perfil