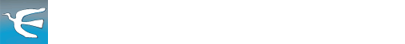Ser invisible
GUILLERMO PIRO
Hay un momento inolvidable del viaje de Giorgio Manganelli a la India El Cuenco de Plata), y es cuando encuentra el modo de no ser el blanco de todos los mendigos de todas las ciudades por las que pasa. El asunto es extraño porque el escritor se percata no solo de que es el blanco predildecto de todos los tullidos con los que se topa, sino que es el único blanco predilecto, algo así como el blanco predilectísimo. La cosa entorpece su natural desenvolvimiento en la rutina de las excursiones, porque continuamente se ve rodeado de personas que le piden dinero y que recién lo dejan en paz, cien metros después, cuando se digna a soltar algunas rupias. Finalmente descubre en qué difiere su funcionamiento como turista del de todo el resto: los demás no prestan atención al mendigo y él sí. Manganelli advierte que sus compañeros de excursión y los mismos indios que van y vienen por las calles no son molestados porque caminan sin dar señales de notar la presencia de los mendigos, atravesándolos con la mirada como si fueran invisibles. Con mucho dolor, Manganelli trata de poner en práctica esa técnica y con mucho dolor lo consigue.
Hay un momento célebre en de John Schlesinger, en el que lo que está en juego es la misma invisibilidad. Al comienzo del film vemos caminar hacia la cámara a John Voight y Dustin Hoffman, el ingenuo texano que pretende abrirse camino en la vida seduciendo mujeres maduras en Manhattan y el timador tuberculoso amante del dinero fácil y ajeno. El plano está hecho un día de sol en una calle de Nueva York con teleobjetivo, lo que da la impresión de que los personajes caminan siempre en el mismo sitio, avanzando con lentitud entre la gente que no sabe que está formando parte de una película. Al llegar a una esquina, Hoffman, fiel representante del Actors Studio, absolutamente compenetrado en el papel del desdichado, casi es atropellado por un taxi, y su reacción, improvisada, resulta la síntesis perfecta de su personaje, cuando golpea con los puños el capot del taxi al grito de “¡Yo existo!”.
Para un artista, ser invisible es una condena, una montaña embarrada que resulta imposible de escalar, una pesadilla, una tortura. No ser pecibido, pasar de largo, son cosas a las que difícilmente aspire un artista –Robert Walser aspiraba a eso, pero él era un genio y estaba loco–. Entre las muchas hipótesis acerca de qué mueve al ser humano a tomar la pluma, el pincel o el cincel para decir lo que lleva en el corazón está esa, la fobia a la invisibilidad. No todos quieren dejar un legado, no todos quieren cambiar el rumbo de lo que sea, muchos quieren simplemente ser vistos, percibidos, registrados. Solo eso. Pasar por el mundo habiendo sido vistos.
Hace unos años me tocó hacer un viaje con el director teatral Jorge Aimetta (Jorge falleció el 7 de febrero de este año). Estábamos en Río Grande, montando un estudio radial itinerante, divirtiéndonos. Caminábamos por las calles de la ciudad en dirección al mar y de pronto nos topamos con un bar anacrónico, un pub de otro sitio, de otra ciudad insertado allí, de modo que decidimos entrar, para beber algo pero también para apreciar mejor ese antro extraño. No había nadie, así que entramos y nos acomodamos en una mesa. Poco después entraron tres muchachos y se acomodaron en unos taburetes alrededor de una mesita alta. Jorge me dijo: “Esos son actores”. “¿Los conocés?”, pregunté. “No”, dijo él, “son actores porque se sentaron justo debajo de un foco de luz”. A eso siguió una larga disquisición acerca de la veracidad de su razonamiento, que solo podía resolverse preguntándoles a esos muchachos si eran o no actores. Eran.
Cultura
es-ar
2021-06-20T07:00:00.0000000Z
2021-06-20T07:00:00.0000000Z
https://kioscoperfil.pressreader.com/article/282982517927721
Editorial Perfil