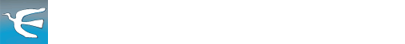Por qué menciono a las mujeres
Obreros, hermanos míos, trabajo para ustedes por amor porque ustedes representan la parte más vivaz, más numerosa y útil de la humanidad, y porque desde ese punto de vista yo encuentro mi propia satisfacción en servir a su causa. Les ruego encarecidamente que lean con la mayor atención este capítulo, porque tienen que ser conscientes de que corresponde a sus intereses materiales comprender por qué menciono siempre a las mujeres llamándolas: obreras o todas. Para aquel cuya inteligencia está iluminada por los rayos del amor divino, del amor a la humanidad, le es fácil captar el encadenamiento lógico de las relaciones que existen entre las causas y los efectos. Para aquel, toda la filosofía, toda la religión se resume en dos preguntas: la primera, ¿cómo se puede y se debe amar a Dios y servirlo con miras al bienestar universal de todos y de todas en la humanidad? La segunda, ¿cómo se puede y se debe amar y tratar a la mujer con miras al bienestar universal de todos y de todas en la humanidad? Estas dos preguntas, así planteadas, constituyen en mi opinión la base sobre la cual debe fundamentarse, con miras al orden natural, todo lo que se produce en el mundo moral y material (el uno fluye del otro).
No creo que este sea el lugar para responder a ambas preguntas. Más tarde, si los obreros me manifiestan su deseo, con mucho gusto trataré con ellos, metafísica y filosóficamente, los asuntos de orden más elevado, pero por el momento basta plantear aquí las dos preguntas como representando la declaración formal de un principio absoluto. Sin remontarse directamente a las causas, limitémonos a examinar los efectos. Hasta el presente, la mujer no ha contado para nada en las sociedades humanas. ¿Cuál ha sido el resultado? Que el sacerdote, el legislador, el filósofo la han tratado como verdadera paria. La mujer (la mitad de la humanidad) ha sido puesta fuera de la Iglesia, fuera de la ley, fuera de la sociedad. Para ella, ninguna función en la Iglesia, ninguna representación ante la ley, ninguna función en el Estado. El sacerdote le dijo: “Mujer, tú eres la tentación, el pecado, el mal; tú representas la carne, es decir, la corrupción, la podredumbre. Llora por tu condición, arroja ceniza sobre tu cabeza, enciérrate en un claustro y allí macera tu corazón, que está hecho para el amor, y tus entrañas de mujer, que están hechas para la maternidad; y cuando tú hayas mutilado así tu corazón y tu cuerpo, ofréceselos ensangrentados y resecos a tu Dios por la remisión del pecado original cometido por tu madre Eva”. Luego, el legislador le dijo: “Mujer, por ti misma tú no eres nada como miembro activo del cuerpo humanitario, no puedes esperar encontrar un lugar en el banquete social. Si quieres vivir, es necesario que sirvas de anexo a tu amo y señor, el hombre. Entonces, de soltera, obedecerás a tu padre; casada, obedecerás a tu marido; viuda y anciana, ya no se te hará ningún caso”. Luego, el sabio filósofo le dijo: “Mujer, la ciencia ha comprobado que, por tu contextura, eres inferior al hombre”.
Ahora bien, no tienes inteligencia, ni comprensión para las cuestiones elevadas, ni lógica en las ideas, ninguna capacidad para las denominadas ciencias exactas, ni aptitud para los trabajos serios; en fin, eres un ser débil de cuerpo y de espíritu, pusilánime, supersticioso; en una palabra, no eres más que un niño caprichoso, voluntarioso, frívolo; durante 10 o 15 años de tu vida eres una graciosa muñequita, pero llena de defectos y de vicios. Por eso, mujer, es necesario que el hombre sea tu amo y ejerza sobre ti toda su autoridad.
He aquí cómo los más sabios entre los sabios han juzgado a la raza mujer, desde hace más de 6 mil años que el mundo existe. Una condena tan terrible, y repetida durante 6 mil años, era capaz de impresionar a la masa, porque la sanción del tiempo tiene mucha autoridad sobre ella. Sin embargo, lo que nos da esperanzas de que se podrá apelar ese juicio es que, de igual manera y durante 6 mil años, los más sabios entre los sabios han mantenido un juicio no menos terrible sobre otra raza de la humanidad: los PROLETARIOS. Antes de 1789, ¿qué era el proletario en la sociedad francesa? Un villano, un palurdo, una bestia de carga, sometida a la voluntad absoluta del señor. Luego, llega la revolución del 89 y de repente los más sabios entre los sabios proclaman que la plebe se llama pueblo, que los villanos y los palurdos se denominan ciudadanos. En fin, proclaman en plena asamblea nacional los derechos del hombre.
El proletario, pobre obrero, visto hasta entonces como un animal, quedó muy sorprendido al enterarse de que eran el olvido y el desprecio que habían hecho de sus derechos los que habían causado la desgracia en el mundo. ¡Oh! Y estuvo muy sorprendido de enterarse que iba a gozar de derechos civiles, políticos y sociales, y que por fin se volvía igual a su antiguo amo y señor. Su sorpresa aumentó cuando le informaron que poseía un cerebro de igual calidad que el príncipe real heredero. ¡Qué cambio! Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de que ese segundo juicio emitido sobre la raza proletaria era mucho más exacto que el primero, ya que apenas se proclamó que los proletarios estaban aptos para todo tipo de funciones civiles, militares y sociales se vio salir de sus filas generales que ni Carlomagno, ni Enrique IV, ni Luis XIV jamás pudieron reclutar de las f ilas de su orgullosa y brillante nobleza. Luego, como por encantamiento surgieron en masa, de las filas del proletariado, sabios, artistas, poetas, escritores, estadistas, financistas que arrojaron sobre Francia un brillo que no había tenido nunca. La gloria militar la cubrió como una aureola; los descubrimientos científicos la enriquecieron, las artes la embellecieron; su comerció se extendió enormemente y en menos de 30 años la riqueza del país triplicó. La demostración de los hechos no tiene réplica. Además, todo el mundo reconoce hoy en día que los hombres nacen indistintamente con facultades aproximadamente iguales, y que la única cosa de la que uno debería ocuparse sería la de intentar desarrollar todas las facultades del individuo con miras al bienestar general.
Es necesario reconocer que lo que sucedió a los obreros es de buen augurio para las mujeres cuando llegue su revolución del 89. A partir de cálculos muy simples, es evidente que la riqueza crecerá indefinidamente el día en que se llame a las mujeres (la mitad del género humano) a aportar a la actividad social la suma de su inteligencia, fuerza y capacidad. Esto es tan fácil de comprender como que 2 es el doble de 1. Pero, por desgracia, no nos encontramos aún allí, y a la espera de este feliz 89, constatemos lo que pasa en 1843. Habiendo declarado la Iglesia que la mujer era el pecado; el legislador, que por ella misma no era nada y no debía gozar de ningún derecho; el sabio filósofo, que por su constitución no era inteligente, se ha concluido que era un pobre ser desheredado de Dios, y los hombres y la sociedad la han tratado en consecuencia.
Yo no conozco nada tan poderoso como la lógica forzada, inevitable, que fluye de un principio planteado o de la hipótesis que lo representa. Una vez proclamada y planteada como un principio la inferioridad de la mujer, vean qué consecuencias desastrosas resultan de ello para el bienestar universal de todos y todas en la humanidad.
Al creer que la mujer, por su constitución, carecía de fuerza, de capacidad y que era incapaz para trabajos serios y útiles, se ha concluido muy lógicamente que sería perder el tiempo darle una educación racional, sólida, severa, capaz de hacer de ella un miembro útil de la sociedad. Se la ha educado, entonces, para que sea una linda muñeca y una esclava destinada a distraer a su amo y servirle. En verdad, de tiempo en tiempo, algunos hombres dotados de inteligencia, de sensibilidad, que sufren por sus madres, por sus esposas, por sus hijas, han clamado contra la barbarie y el absurdo de un estado semejante de cosas y han protestado enérgicamente contra una condena tan inicua. En diversas oportunidades, la sociedad se emocionó un momento, pero, empujada por la lógica, respondió: “¡Pues bien!, supongamos que las mujeres no sean lo que los sabios han creído, supongamos incluso que tienen mucha fuerza moral y mucha inteligencia: ¡Pues bien!, en ese caso, de qué serviría desarrollar sus facultades ya que ellas no encontrarían dónde emplearlas útilmente en esta sociedad que las rechaza”. ¡Qué suplicio horrible sentir en sí la fuerza y el poder de actuar y de verse condenado a la inacción!
Este raciocinio era una verdad irrefutable. Además, todo el mundo repetía: “Es verdad, las mujeres sufrirían demasiado si se desarrollara en ellas las bellas facultades de las que Dios las ha dotado, si desde su infancia se las educara de tal manera que ellas comprendieran bien su dignidad en tanto que seres y tuvieran conciencia de su valor como miembros de la sociedad; nunca jamás podrían soportar la condición envilecedora en la que la Iglesia, la ley y los prejuicios las han colocado. Más vale tratarlas como niños y dejarlas en la ignorancia sobre ellas mismas; sufrirán menos”.
Estén atentos y verán qué espantosa perturbación resulta únicamente de la aceptación de un falso principio.
Como no quiero apartarme de mi tema, aunque aquí se presta la ocasión para hablar desde un punto de vista general, regreso a mi marco, la clase obrera.
En la vida de los obreros, la mujer lo es todo. Ella es su única providencia. Si ella les falta, todo les falta. Ellos dicen: “Es la mujer la que hace y deshace en la casa”, y esto es la verdad exacta: es por eso que se ha convertido en un proverbio. Sin embargo, ¿qué educación, qué instrucción, qué dirección, qué desarrollo moral o físico recibe la mujer del pueblo? Ninguno. De niña, se la deja a merced de una madre y de una abuela, que tampoco recibieron educación alguna: una, de acuerdo con su temperamento, será brutal y mala, le pegará y la maltratará sin motivo; la otra será débil, despreocupada y la dejará hacer todo lo que quiera. (En esto, como en todo lo que presento, hablo en general; por supuesto, admito numerosas excepciones). La pobre niña se criará en medio de las contradicciones más chocantes; un día, irritada por los golpes y los tratos injustos, al día siguiente ablandada, enviciada por indulgencias no menos perniciosas.
En lugar de enviarla a la escuela se la mantiene en casa con preferencia sobre sus hermanos, porque se saca mejor partido de ella en las tareas del hogar, sea para arrullar a los niños, hacer las compras, ocuparse de la sopa, etc. A los 12 años se la pone como aprendiz: ahí ella continúa siendo explotada por la patrona y con frecuencia es tan maltratada como en la casa de sus padres.
Nada agria más el carácter, endurece el corazón, ni vuelve al espíritu malo como el sufrimiento continuo que un niño soporta como consecuencia de un trato injusto y brutal. En primer lugar, la injusticia nos hiere, nos aflige, nos desespera; luego, cuando se prolonga, nos irrita, nos exaspera, y, al solo soñar en cómo vengarnos, acabamos por volvernos nosotros mismos duros, injustos, malos. Tal será la situación normal de la pobre chica a los 20 años. Luego, se casará, sin amor, únicamente porque debe casarse si quiere sustraerse a la tiranía de los padres. ¿Qué sucederá? Supongo que tendrá hijos; a su vez, ella será completamente incapaz
Nada endurece más el corazón y el carácter de un niño que el trato injusto y brutal Flora pedía estar atentos y ver qué espantoso es aceptar un falso principio
Padres en estado de embriaguez que solo hablan con cólera y golpean
de educar convenientemente a sus hijos e hijas: se mostrará con ellos tan brutal como su madre y su abuela lo fueron con ella. Mujeres de la clase obrera, les ruego que adviertan bien que al mostrar aquí la situación tal cual es respecto de su ignorancia e incapacidad para educar a sus hijos, no tengo la menor intención de lanzar contra ustedes y su naturaleza la menor acusación. No, es a la sociedad a la que acuso de dejarlas así de incultas; ustedes, mujeres, que tendrían tanta necesidad, por el contrario, de ser instruidas y desarrolladas para poder, a su vez, instruir y desarrollar a los hombres y niños CONfiADOS A SUS CUIDADOS. Las mujeres de pueblo en general son brutales, malas, a veces duras. Es cierto, pero ¿de dónde viene esta situación tan poco acorde con la naturaleza dulce, buena, sensible y generosa de la mujer? ¡Pobres obreras! ¡Ellas tienen tantos motivos de irritación! En primer lugar, el marido. (Se debe reconocer que hay pocos hogares obreros que sean felices.) El marido, al haber recibido más instrucción y ser el jefe de familia por ley y también por el dinero que aporta al hogar, se cree (y lo es de hecho) muy superior a la mujer que no aporta más que el pequeño salario de su jornal y no es en la casa más que una muy humilde sirvienta. El resultado es que el marido trata a su mujer, por decir lo menos, con mucho desdén. La pobre mujer, que se siente humillada con cada palabra, con cada mirada que su marido le dirige, se rebela abierta o sordamente, según su carácter; de ahí nacen escenas violentas, dolorosas, que acaban por crear un estado constante de irritación entre el amo y la sirvienta (se puede decir incluso la esclava, porque la mujer es, por así decirlo, la propiedad del marido). Esta situación se vuelve tan penosa que el marido, en lugar de quedarse en su casa conversando con su mujer, se apresura a huir, y como no tiene ningún otro lugar al que ir, va a la taberna a beber vino azul en la compañía de otros maridos tan infelices como él, con la esperanza de aturdirse.
Este medio de distracción agrava el mal. La mujer, que espera el pago del domingo para hacer vivir a toda la familia durante la semana, se desespera al ver que su marido gasta la mayor parte en la taberna. Entonces, su irritación es llevada al colmo, y su brutalidad y maldad redoblan. Es necesario haber visto de cerca aquellos hogares obreros, (sobre todo los malos) para tener idea de la desdicha que experimenta el marido, del sufrimiento que padece la mujer. De los reproches, de las injurias, se pasa a los golpes; luego a los llantos, al desaliento y la desesperanza.
Después de las duras penas causadas por el marido, vienen luego los embarazos, las enfermedades, la falta de trabajo y la miseria que está siempre ahí, plantada en la puerta como la cabeza de Medusa. Añadan a todo esto la irritación incesante provocada por cuatro o cinco niños chillones, movidos, fastidiosos, que se arremolinan alrededor de la madre, y esto en una pequeña habitación de obrero en la que no hay sitio ni para moverse. ¡Oh!, habría que ser un ángel descendido a la tierra para no irritarse, para no volverse brutal y mala en una situación semejante. Sin embargo, en un entorno familiar como este, ¿qué es de los niños? Ven a su padre solo en la noche y el domingo. El padre, siempre en estado de irritación o de embriaguez, solo les habla con cólera y no reciben de él más que injurias y golpes; al escuchar a su madre quejarse continuamente de él, le agarran odio y desprecio. En cuanto a su madre, le temen, le obedecen, pero no la quieren; porque el hombre está hecho así, no puede amar a quien lo maltrata. ¿Y acaso ya no es una gran desdicha para un niño el no poder amar a su madre? Si tiene pena, ¿sobre qué pecho irá a llorar? Si por falta de reflexión o porque lo arrastraron comete alguna falta grave, ¿a quién podrá confiarse? Como permanecer cerca de su madre no tiene ningún encanto, el niño buscará todos los pretextos para alejarse de la casa materna. Las malas relaciones son fáciles de hacer, tanto para las muchachas como para los muchachos. Del callejeo pasan al vagabundeo, y con frecuencia del vagabundeo al robo. Entre las infelices que pueblan las casas de prostitución y los desdichados que gimen en el presidio cuántos se han encontrado que puedan decir: “Si hubiéramos tenido una madre capaz de educarnos, por supuesto, no estaríamos acá”.
Lo repito, la mujer lo es todo en la vida del obrero: como madre tiene influencia sobre él durante su infancia; es de ella y únicamente de ella que él extrae las primeras nociones de esta ciencia tan importante de adquirir, la ciencia de la vida, la que nos enseña a vivir convenientemente para nosotros y para los otros, de acuerdo con el medio donde el azar nos colocó. Como amante, ella tiene influencia sobre él durante toda su juventud, y ¡qué poderosa influencia podría ejercer una joven bella y amada! Como esposa, tiene influencia sobre las tres cuartas partes de su vida. Por último, como hija, tiene influencia sobre él en su vejez. Tengan en cuenta que la posición del obrero es completamente distinta a la del ocioso. Si el niño rico tiene una madre incapaz de educarlo, lo ponen en un internado y le dan una aya; si el joven rico no tiene amante, puede ocupar su corazón e imaginación en el estudio de las bellas artes o de la ciencia; si el hombre rico no tiene esposa, no le faltan distracciones en el mundo; si el anciano rico no tiene hija, encuentra algunos viejos amigos o jóvenes sobrinos que consienten de buen grado en venir a jugar naipes con él, mientras que el obrero, al que todos estos placeres le son prohibidos, como única alegría y consuelo solo tiene la compañía de las mujeres de su familia, sus compañeras de infortunio. Resulta de esta posición que sería de la mayor importancia, respecto a la mejoría intelectual, moral y material de la clase obrera, que las mujeres del pueblo recibieran desde su infancia una educación racional, sólida, capaz de desarrollar en ellas todas las buenas
TEXTUM
es-ar
2022-11-27T08:00:00.0000000Z
2022-11-27T08:00:00.0000000Z
https://kioscoperfil.pressreader.com/article/283364771070287
Editorial Perfil