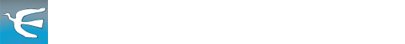Recorrimos en mountain bike un lugar metafóricamente inexistente: el Paso Mayer, que une Chile con la Argenti
Recorrido desde Chile hacia la Argentina a través de la cordillera santacruceña, en busca de un paso casi inaccesible. Una odisea en medio de la soledad más plena, donde hay más posibilidades de perderse que de encontrar el camino de salida.
Textos: MARISOL LOPEZ. Fotos: JAVIER RASETTI
Voy a hablarles de un lugar que no existe, y lo haré despreocupadamente, sin calcular venta jas o desventajas literarias, voy a contarles la historia de un paso donde el único camino posible es invisible al ojo humano, porque se va construyendo metro a metro a medida que se lo recorre. Voy a tener que hacerlo. Tomarme el atrevimiento de pasearlos por un mundo que no existe. Y al terminar, antes de posar mi dedo en el punto final que defina el relato, voy a buscar en el espacio en blanco su mirada incrédula, expectante o acusadora, para asegurarles de frente y sin rodeos, que yo una vez estuve ahí.
▮ El camino invisible
Mientras hablaba, levantó la mano y apuntó hacia uno y otro lado, completamente indiferente a nuestras miradas que, atentas desde el otro lado del escritorio, seguían cada uno de sus movimientos buscando en ellos alguna señal decisiva, el sonido de un martillo determinando una sentencia.
“El puesto de Gendarmería está justo del otro lado, por ahí, en línea recta, pero la verdad es que yo nunca fui. La mayoría de los que vienen así como ustedes intentan cruzar pero después se pierden y tienen que volver”. Nunca le preguntamos su nombre, era el carabinero de turno la tarde en que llegamos al puesto chileno del paso Mayer y su actitud desinteresada ante todas nuestras dudas e inquietudes sobre aquel camino misterioso nos hizo comprender de inmediato que Mayer era un paso muy distinto a lo que estábamos
acostumbrados. Aún no lográbamos deducir qué tipo de dificultad nos esperaba, pero la sensación era clara e intensa, sea cual fuese, nos iba a correr los límites.
Al día siguiente la mañana despertó nublada y fría. “¿Todavía seguís medio dormida, no?”, me pregunto Javi –estábamos los dos parados en la entrada del puesto de carabineros con las bicis cargadas y dos mochilas grandes sobre la espalda–. Abrí grande los ojos y miré, por primera vez, lo que nos esperaba más adelante: a lo ancho y largo de todo lo que nos rodeaba se extendía el colosal cauce de un río que no era uno, sino miles de pequeños y serpenteantes brazos. Quise decir algo pero el viento frío me secó la boca que aún permanecía entreabierta y las palabras quedaron mudas. Estábamos frente a un camino invisible, trazado por ingenieros sencillos y anónimos, que habían ganado sus títulos a costa de pieles curtidas y arreo de animales.
“Hay un puente de un baqueano. Van a tener que encontrarlo, el río está muy crecido y ese puente es la única forma que tienen de cruzar”. Esa había sido la última información que nos dio el carabinero antes de despedirnos, y aquellas palabras no cesaban de reproducirse en nuestras mentes, mientras la vista buscaba algún indicio, una huella, una minúscula pista que nos permitiera descifrar la dirección que debían tomar los primeros pasos, pero nada apareció y tuvimos que actuar: nos sacamos las botas y avanzamos descalzos, guiados por una capacidad que había pasado inadvertida a lo largo de nuestras vidas, pero que en ese momento se volvió una herramienta vital para poder continuar: la ilimitada capacidad de la intuición.
Al principio los pasos fueron torpes y lentos, el tacto frío del agua, la piedras hundiéndose en las plantas de los pies y la inquietante sensación de ir construyendo el camino en cada nueva huella que dejábamos, nos volvía precavidos e indecisos. “Por acá Sol, vamos por la izquierda, intentemos subir y agarrar por el bosque”, Javi me hablaba con el agua lodosa tapándole las piernas hasta las rodillas mientras avanzaba concentrado.
▮ El tiempo pasaba... y nada
Después de varias idas y vueltas, trepé entre árboles por una lomada y encontré un rancho deshabitado del que salía una senda que subía en dirección al bosque. Llegué agitada hasta toparme con el bosque, donde la senda se volvía más fina y menos perceptible. Volví sobre mis pasos y corrí nuevamente, pero esta vez en dirección opuesta para buscar a Javi y tomar el camino que, finalmente, nos internaría en el bosque.
La ilusión que nos conquistó el cuerpo cuando encontramos el sendero se esfumó rápidamente apenas recorrer los primeros metros de aquel bosque. Estábamos envueltos por una espesura verde y frondosa, la luz del día se había vuelto tenue y selectiva, iluminando solo los sectores que esa inmensa arboleda le permitía, dejando todo el resto bajo sombra y humedad. “Se terminó el camino, Sol”, no fueron palabra dichas a la ligera; antes de que Javi se tomara el derecho de pronunciarlas habíamos realizado un rastrillaje exhaustivo del terreno, llegando una vez más a la única y repetida conclusión con la que habíamos partido y que, al parecer, nos estaba costando asimilar: en Mayer no hay camino. Miramos el bosque inquietos, era hermoso y agresivo, me transmitía respeto la forma de sus plantas silvestres, las ramas bajas tapando el paso, sus raíces deformes cubriendo todo el suelo. Era uno de esos bosques que inspiran respeto, un rebelde, un ermitaño, un salvaje.
Apoyamos las bicis prestando mucha atención al lugar exacto donde las dejábamos y nos fuimos a buscar alguna opción
que nos permitiera continuar. Después de cruzar varios ríos, seguimos algunas huellas de animales esperando que pudieran aportarnos una dirección más concreta del rumbo, pero tampoco funcionó. Estábamos perdidos, dábamos vueltas sin sentido, seguíamos insistiendo, yendo y viniendo de uno a otro lado, pero el tiempo pasaba sin encontrar soluciones, la preocupación se incrementaba y el puente parecía una fantasía inalcanzable. Llegamos hasta un nuevo río y mientras yo me sacaba las botas para cruzar, Javi dio tres saltos rápidos y llegó al otro lado. “Voy a ver más adelante, ya vuelvo”, me gritó y se alejó corriendo. Apenas lo vi desaparecer, empecé a desatarme los cordones con mayor prisa, no me gustaba la idea de separarnos demasiado; perderse en ese lugar era mucho más probable de lo que estábamos acostumbrados y teníamos que tener cuidado de no confiarnos más de la cuenta. Pero Javi no lo vio así.
Sin rastros de Javier
Terminé de cruzar el río, lo esperé un rato largo y no apareció. Intenté calmarme, convencerme de que llegaría en cualquier momento y aguardé un rato más, pero después de 40 minutos él seguía sin volver. Me puse a gritar: “Javiii, Javiii”, nadie me respondió; solo se escuchaba el sonido del río, las ramas de los árboles sacudiéndose por el viento. Un escalofrío penetrante me recorrió el cuerpo erizándome la piel. Caminé hacia donde lo había visto alejarse y seguí la dirección que me pareció más probable. Grite más alto:“Javiii, Javiii...”. Tomé el silbato de la mochila, lo soplé con fuerza y seguí gritando “Javiii…”. El sonido del bosque me resultó aterrador, no sabía qué hacer, mi cabeza no dejaba de sacar hipótesis: y si se perdió, y si está lastimado. Tenía miedo, un miedo distinto al habitual
porque era mucho más real y concreto.
Corrí, corrí hacia ningún lado y volví a gritar: “Javiiiiii...”. Del otro lado finalmente apareció su voz: “Soool, acá estoy”, venía apurado y sonriente. Se acercó hasta donde yo estaba y con los ojos brillantes y una sonrisa amplia me dijo: “Encontré el puente”. A partir de que tomamos las bicis y conseguimos retomar el rumbo hacia el puente, los pasos modificaron su actitud y se volvieron firmes y decididos, bajando y subiendo montañas por rocas y pedregales, atravesando bosques achaparrados bajos e impenetrables, sin que el cansancio o los obstáculos pudieran resultar una limitante, porque íbamos movilizados por el motor más grande que puede darte cualquier aventura que emprendas: la posibilidad de alcanzar el objetivo, la arrolladora emoción de volverlo realidad.
Javi iba por delante abriendo paso, hizo los últimos metros de bosque hasta llegar a un precipicio, paró de golpe y señaló hacia el río sin poder disimular el entusiasmo: “¿Lo ves? Ahí está. Llegamos al puente Sol”. Con el cuerpo cubierto de pinches y moretones me acerqué ansiosa para poder mirarlo por primera vez. Estaba lejos y apenas lo llegaba a distinguir, tenía el aspecto de un hilo frágil y enclenque flotando en la inmensidad de la naturaleza. Era el único vestigio del hombre en el Paso Mayer y resistía colgado los embates del viento. Fueron ap apenas unos pocos minutos los que perm manecimos p parados obse servándolo, pero fue lo suficiente para que los latidos atenúen su marcha y la inquietud que nos había llevado a las corridas hasta aquel lugar le diera paso a la emoción. “Llegamos Javi! Por fin llegamos”, manifesté.
Al otro lado del río
Después de bajar con cuidado una fuerte pendiente de piedras sueltas, llegamos hasta el extremo del puente y comprobamos que la impresión que nos había dado a la distancia no estaba errada. Su aspecto no nos inspiraba mucha confianza. Fueron en total siete viajes, dos de ellos cruzando las bicicletas paradas, sin poder aferrarnos de ningún lado y haciendo de equilibristas sobre aquel puente inestable. Por fin estábamos los dos del otro lado del río. Lo festejamos con un abrazo rápido y armamos nuevamente el equipo, eran las 5:30 de la tarde, la noche nos pisaba los talones y una llovizna fuerte había empezado a caer.
Después de dejar sonar varias veces el despertador del celular, lo apagué y me quedé boca arriba mirando el techo de la carpa y disfrutando del calor de la bolsa de pluma, Javi al lado mío hacía lo mismo pero a su manera. Los dos sabíamos que eran los últimos minutos de comodidad y calidez, y teníamos que sacarles provecho. Después de un rato se hicieron las 8:30 de la mañana, aún estábamos en medio de algún sitio de la Cordillera y no teníamos idea por dónde debíamos continuar, tal vez por eso una fuerza inconsciente nos levantó de golpe para terminar con el ocio y encarar el segundo día del Paso Mayer. Aún no teníamos la certeza de que la huella que habíamos seguido el día anterior bordeando el río fuera la dirección correcta, ya que lo último que habíamos comprobado era que terminaba en el cauce del río y desaparecía de golpe.
Una vez más nos quitamos las botas, arremangamos los pantalones impermeables y comenzamos a cruzar arroyos. Dejamos las bicis y nos dividimos para averiguar qué había más adelante. Tras algunos metros de bosque, el camino apareció perfectamente definido, no había dudas de que era el correcto. Las emociones hicieron erupción en un grito que no pude contener. Algunos metros más adelante apareció un campo enorme de pastos bajos rodeado de montañas y pudimos subirnos a nuestras bicis para pedalear, entonces a lo lejos vimos el brillo de un cartel, atravesamos una tranquera y llegamos. En el puesto argentino del lado de Santa Cruz los gendarmes nos recibieron con la bondad a la que nos tienen acostumbrados, dándonos un lugar donde dormir, mates calientes, guiso de fideos y pastillas para las picaduras.
Nos despedimos de los gendarmes con el agradecimiento y los abrazos que parecen nunca ser suficientes, y empezamos a pedalear hacia nuestra querida Ruta 40 hacia Gobernador Gregores. El viento nos sorprendió por la espalda, empujándonos con fuerza hasta el asfalto sin mucho esfuerzo. Pisamos la ruta y miramos hacia la cordillera: tres años atrás, en nuestro primer viaje por la 40, habíamos pasado pedaleando por ese mismo lugar, pero en aquel entonces apenas llegábamos a percibir la posibilidad de un nuevo destino entre aquellas montañas. Pisamos nuevamente esa ruta y los recuerdos se nos atoraron en la garganta, la vida se había vuelto una moraleja perfecta, un cuento de posibilidades ilimitadas, una vida que, sin lugar a dudas, no era ni más ni menos que la que algún día habíamos decidido vivir.
CONTENIDO
es-ar
2021-06-01T07:00:00.0000000Z
2021-06-01T07:00:00.0000000Z
https://kioscoperfil.pressreader.com/article/282213718744388
Editorial Perfil